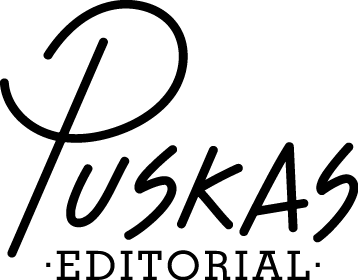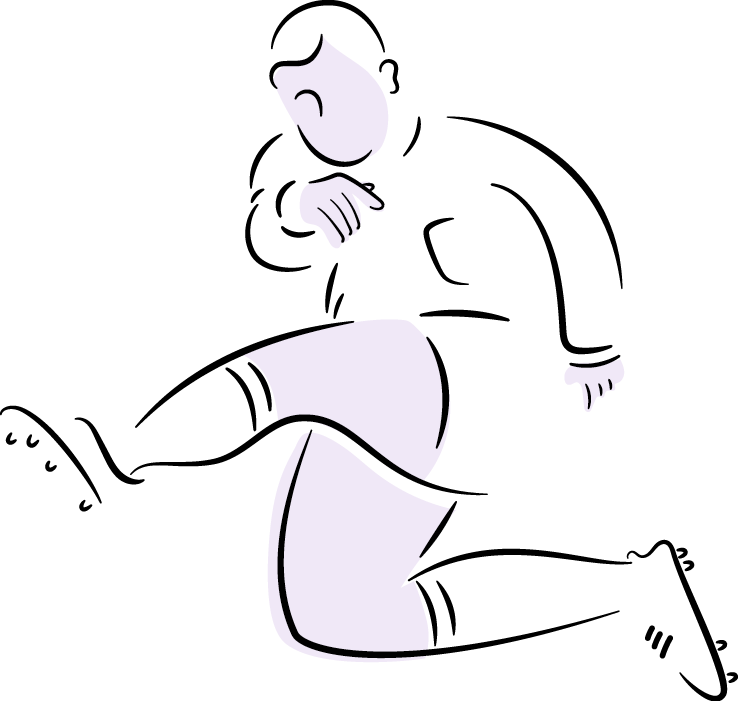Por: Andrés Araujo (@andraujo)
Una de las primeras cosas que dije tras haber conocido Nueva York a los catorce años fue que qué desafortunada debía ser la gente que había nacido y crecido en ella: perdían toda capacidad de asombro. Imagínate, le dije a mi hermano, que esto es lo que ves día tras día: debe perder todo su chiste.
Dos años antes, la misma comitiva, mi hermano y mis papás, habíamos hecho un viaje por España y Portugal. Los convencí en no pocas ocasiones de visitar los estadios de cada ciudad. No era necesario que hubiera partido, tampoco que pudiéramos entrar a alguna especie de tour; yo quería ver los alrededores. No se me olvida el paso a desnivel a una cuadra de Da Luz, en Lisboa, con un graffiti que decía aquichoramos. No se me olvida, tampoco, que el hoy derruido Vicente Calderón se erigía en una calle de nombre demoledor: Paseo de los Melancólicos. Quizá por eso me hice del Atleti, yo qué sé.
No se me olvidó durante los seis años que el Cruz Azul pasó en el Azteca lo mucho que me gustaban los alrededores del Estadio Azul. Bajar por Pennsylvania, cruzar el eje, dar una especie de vuelta en U en Maximino Ávila Camacho y estrellarte con ese demoledor tándem que componen la Plaza de Toros y el Estadio Azul: dos colosos insertados ahí, en medio del caos citadino. Ahora que Cruz Azul volvió a la cancha de la que jamás debió irse (y de la cual irremediablemente se volverá a ir), me encuentro dentro de mi propia paradoja neoyorquina: vivo frente a la puerta diecinueve: me estrello con el estadio tanto cuando hay partido como al ir cualquier sábado por la mañana al súper por el desayuno. Escribo esto a cinco minutos de cualquier butaca del Estadio Azul. La visión del estadio como un momento de excepción cada quince días se convirtió en mi cotidianidad.
¿Cómo puede uno vivir así? Ver a la gente que cuelga y descuelga los banderines según sea o no día de partido es casi como ver el truco sin entregarse a la magia. Ver la calle convertida en un hervidero absoluto (como ha sucedido durante la liguilla entera y como sucederá, de nuevo, en la Final de ida) resulta un fenómeno extrañísimo: ¿vienen todos a ver el partido a mi casa? Me recuerdo, de pronto, con diez años diciéndole a mi papá, tras cualquier partido del Cruz Azul, qué padre debe ser vivir aquí. Quizá señalé la ventana desde la cual ahora mismo diviso la puerta diecinueve.
Cruz Azul encara una nueva final contra el América: carga con dos derrotas en la guantera. Por vez primera no estamos urgidos de ganar. No esperábamos nada y lo recibimos todo: somos el niño que recibe regalos sin haber hecho berrinches; no le dio tiempo ni de desearlos. Aquí están, sin embargo. Ahora, como no podría ser de otro modo, queremos más. Queremos sentir que nos merecemos todo cuando se nos había negado incluso el agua. Pero si no, no pasa nada, nos convencemos; no es falsa modestia ni abrir un paraguas: es saber que estamos aquí por otra cosa.
A unas horas del juego de vuelta contra los Pumas, mi casa estaba repleta de gente querida que comparte el amor por el Cruz Azul. Cuando cayó el gol de Sepúlveda contra Rayados, besé a mi novia y me abracé a dos amigos muy queridos. Quizá el Cruz Azul es solamente un vehículo para encontrarnos con los otros: descubrir lazos, amistades, cariño. Compartir equipo es un pretexto para compartir muchas otras cosas, a veces de manera inconsciente.
El lunes, mi mamá me preguntó si pensaba ir el jueves a la final; respondí que no lo sabía, que dependería de los precios y la demanda, pensando que lo que ella pretendía era convencerme de quedarme en mi casa ante lo potencialmente tenso, agresivo y peligroso que puede resultar un juego contra el América. Su respuesta, sin embargo, fue otra: me avisas, porque me gustaría ir. De nuevo el Cruz Azul como vehículo para alimentar un vínculo de madre e hijo.
Le debo muchas cosas al Cruz Azul; quizá al entenderlo estoy tan en paz con cualquiera que sea el resultado del jueves y del domingo. Dicho eso (y habiéndolo dicho sabiendo que realmente es así), tampoco estaría mal ganar.