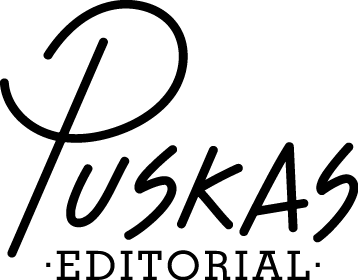A Miguel Almirón le gusta llevar la pelota, encarar y gambetear. Y le gusta llevar la diez de Paraguay. Pero sobre todo, le gustó anotar su primer gol con la camiseta de su selección el pasado jueves, en un partido en el que la Albirroja fue dominadora rotunda ante una consumida escuadra chilena, magullada por las lesiones, la escasez de recambio y el agotamiento físico, además de por las evidentes carencias que el sistema de Martín Lasarte aún no es capaz de solventar. Aquella noche en Brasilia, jugando detrás del delantero, con libertad para recibir en cualquier zona y con tendencia a rastrear el carril diestro, fue otra vez el abanderado de una noble victoria paraguaya que le permitió sellar su pase a los cuartos de final de la Copa América, a espera de enfrentarse esta misma noche a la nunca sencilla Uruguay para determinar su posición en el grupo.
Lo único que ha hecho Miguel Almirón desde el arranque del torneo no ha sido más que sembrar caos. Lleva tres partidos, un gol y una asistencia —conseguidos ante Chile— y ha transmitido dos grandes sensaciones a dos grupos diferentes. Primero, a sus compañeros, porque representa una vía fiable para solucionar problemas; es el hombre a quien Paraguay recurre cuando urge lanzar una transición —de ahí que pocas de sus recepciones sean en estático—, cuando se requiere oxígeno para huir de un ataque adversario y acudir a la infracción, en el momento de reiniciar una posesión o, en determinadas circunstancias para, simplemente, cuidar el cuero bajo su suela. Allí es la tranquilidad. En segundo lugar, a los rivales no transmite más que pánico; representa esa carta enemiga a neutralizar si se pretende que nuestro equipo esté un poco más cerca de la victoria, porque también significa el arma más allegada a la letalidad para su equipo. Allí es el caos.

En este año y medio en St James’ Park, Almirón ha incorporado la virtud del sacrificio. Puede que haya sido de manera forzada bajo el inflexible mando de Steve Bruce desde el arribo del entrenador inglés en reemplazo de Rafa Benítez, pero ha conseguido complementarla con un físico liviano que le permite recorrer una gran cantidad de metros en el césped, y es especialmente valorada en la selección paraguaya. Por otra parte, es lógico que al ser el futbolista que más encare y regatee, sea uno de los que más pelotas deje en el camino. Lo que quizá no suena racional es que sea también el primero en regresar al momento de la pérdida para retomar posiciones defensivas. Presiona, y lo hace con intención de robar la pelota y hacerla suya de nuevo. Luego decide, improvisando, qué hacer: corro o me freno, toco y me quedo o toco y me voy, aguanto o escapo. Ahí radica su trascendencia en esta Paraguay: constituye una ofrenda constante de nuevas soluciones en cualquier fase del juego.
Un perfil de futbolista que escasea en el continente: útil en diversidad de funciones y demarcaciones —se lo ha visto brillar de extremo, de enganche y hasta de interior—, ágil e inteligente en sus decisiones y autosuficiente. Por lo que representa para propios y extraños en el momento en el que contacta con el esférico, por su determinación y entendimiento para interpretar en qué momentos actuar angelicalmente y en cuáles con hiperactividad haciendo uso de su destreza al espacio o en una baldosa, por su vasto repertorio de recursos individuales y por la claridad con la que demuestra ser un futbolista diseñado y proyectado en función del colectivo, el flaquito de un metro setenta y cinco nacido en Asunción y rechazado en categorías inferiores por su baja estatura y perceptible delgadez personifica la esperanza paraguaya en Brasil. En definitiva, Miguel Almirón se ha convertido en uno de los mejores amigos de la pelota en la Copa América, en el productivo adminículo de Eduardo Berizzo, en la tranquilidad y el caos de Paraguay.